Prevención de fraudes internos mediante rediseño de procesos y espacios de trabajo
Introducción: el fraude que se esconde a plena vista
Un empleado con acceso legítimo modifica discretamente un registro contable. Otro extrae información sensible en un pendrive, o aprueba una factura duplicada aprovechando la confianza del sistema. Ninguno fuerza cerraduras ni hackea contraseñas: actúan dentro de la organización, amparados por su posición, su rutina y, sobre todo, por un entorno que no los disuade.
El fraude interno es el delito más costoso y menos visible para las empresas (Association of Certified Fraud Examiners [ACFE], 2024). Según la ACFE, más del 40 % de los fraudes corporativos son cometidos por empleados o directivos con acceso autorizado (ACFE, 2024; PwC, 2022), y la detección promedio supera los doce meses. Ante esta realidad, las auditorías ex post son insuficientes. La verdadera prevención está en el diseño del entorno de trabajo: cómo se distribuyen los espacios, los procesos y las oportunidades.
El riesgo del interior: cuando el delito lleva acreditación
Los delincuentes de cuello blanco rara vez irrumpen desde fuera. Su ventaja es la familiaridad: conocen los sistemas, los horarios, los puntos ciegos y las rutinas de control. En criminología organizacional se denomina delito de oportunidad estructural a aquel que surge cuando los procedimientos y el entorno facilitan la acción sin riesgo de detección (Piquero & Benson, 2004; Cressey, 1953).
Controles tradicionales —contraseñas, cámaras o revisiones contables— son necesarios, pero no suficientes. Si el entorno laboral refuerza el anonimato, la rutina y la falta de supervisión, el fraude encuentra su hábitat natural. La criminología ambiental y la prevención situacional aportan una solución distinta: rediseñar el contexto para que el delito resulte difícil, arriesgado o inútil (Clarke, 1997; Wortley & Mazerolle, 2013).
Criminología ambiental aplicada al entorno corporativo
El enfoque CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design), originalmente aplicado a espacios urbanos, tiene una utilidad creciente en el ámbito empresarial (Atlas, 2013; Newman, 1972). Su objetivo es reducir oportunidades delictivas mediante diseño físico, control visual y estructura organizativa (Cozens & Love, 2015).
Principios básicos aplicables al entorno corporativo:
- Vigilancia natural: los puestos de trabajo deben permitir visibilidad mutua, sin zonas ciegas. La transparencia física reduce el anonimato, y la trazabilidad digital complementa esta vigilancia (Reynald & Elffers, 2015).
- Territorialidad: cada zona debe tener un responsable claro. Los espacios “de nadie” son los más propensos a la apropiación indebida (Clarke, 1997).
- Control de accesos: diferenciar niveles de autorización y registrar digitalmente quién entra, cuándo y por qué.
- Mantenimiento y orden: un entorno cuidado y estructurado transmite control y reduce la percepción de impunidad (Cozens & Love, 2015).
En conjunto, estos principios crean una atmósfera donde el comportamiento fraudulento pierde anonimato y oportunidad.
Rediseño de procesos internos: cuando el flujo previene
Más allá del espacio físico, el diseño de procesos es el verdadero cortafuegos del fraude. Un proceso bien estructurado divide poder, rastrea decisiones y elimina huecos de impunidad (Clarke, 1997; ACFE, 2024).
- Segregación de funciones: ningún empleado debe controlar todas las fases de una transacción.
- Rastros de auditoría visibles: sistemas ERP y bases de datos que generen huellas automáticas de cada acción; el registro es disuasorio por sí mismo (Wortley & Mazerolle, 2013).
- Aprobaciones cruzadas: la interdependencia entre áreas (compras, contabilidad, logística) evita manipulación unilateral.
- Alertas tempranas e inteligencia de datos: detección de patrones inusuales en pagos, inventarios o correos internos.
- Cultura de transparencia y canales éticos: espacios donde reportar irregularidades sin represalias, respaldados por políticas claras de compliance (García-Pablos de Molina, 2021).
Cada ajuste procesal disminuye la ventana de oportunidad y refuerza la percepción de control continuo, uno de los disuasores más eficaces según la teoría de la elección racional del delito (Clarke, 1997).
Rediseño físico y espacial: el entorno como auditor silencioso
Los espacios también comunican. Una oficina compartimentada, con zonas oscuras o despachos aislados, refuerza el anonimato y dificulta la supervisión. En cambio, un entorno planificado bajo criterios criminológicos crea vigilancia natural y rendición de cuentas visual (Atlas, 2013; Newman, 1972).
- Visibilidad cruzada: el diseño abierto permite que la actividad laboral sea observable sin sensación de control opresivo.
- Zonas de control y acceso limitado: archivos, servidores y almacenes con acceso trazable.
- Circuitos de tránsito diseñados: evitar recorridos ocultos o no supervisados.
- Integración estética: seguridad visible pero no intimidante.
- Espacios colaborativos bien ubicados: fomentan la observación informal y la cohesión, reduciendo oportunidades de fraude (Cozens & Love, 2015).
El entorno físico se convierte así en una herramienta disuasoria sutil pero poderosa: ver y ser visto limita la tentación de actuar sin consecuencias.
Casos y buenas prácticas
Empresas internacionales del sector financiero y tecnológico han implementado rediseños basados en principios criminológicos con resultados tangibles:
- Una entidad bancaria en Zúrich redujo un 35 % las irregularidades contables tras reestructurar el flujo de aprobación de gastos y establecer rastros digitales automáticos.
- Un centro logístico en Rotterdam rediseñó los circuitos de tránsito interno, reduciendo los robos de mercancía.
- En España, varias compañías de distribución aplican modelos de “control distribuido”: visibilidad compartida y segregación de tareas.
Los resultados confirman que la prevención eficaz del fraude no es reactiva, sino estructural (ACFE, 2024; PwC, 2022).
Beneficios estratégicos del rediseño criminológico
- Reducción directa de pérdidas económicas.
- Refuerzo reputacional ante auditores e inversores.
- Integración entre compliance, criminología y gestión de riesgos.
- Mejora del clima laboral: transparencia y confianza.
- Optimización operativa: flujos trazables y eficientes.
Invertir en rediseño organizativo es apostar por una cultura de control visible y confianza sostenible (García-Pablos de Molina, 2021).
Si bien la prevención de fraudes internos pasa por rediseñar procesos y espacios de trabajo, estos principios encuentran paralelos muy útiles fuera del entorno estrictamente corporativo. La criminología rural nos recuerda que la visibilidad, la territorialidad y la cohesión comunitaria son mecanismos preventivos que no dependen únicamente de procesos formales o tecnología, sino de cómo se organiza y percibe el espacio.
Para explorar cómo estos aprendizajes del mundo rural pueden inspirar soluciones en oficinas, fábricas y comercios —reforzando el control natural, el uso del territorio y la cohesión comunitaria— te invitamos a leer Del “campo a la empresa”: cómo la criminología rural inspira soluciones urbanas.
Esta perspectiva complementa y amplía el enfoque situacional tradicional, proponiendo una mirada integrada al diseño preventivo en entornos empresariales.
Conclusión: rediseñar para prevenir
La lucha contra el fraude interno no se gana con más controles ni con nuevas auditorías; se gana rediseñando los entornos donde las oportunidades surgen. La criminología aplicada demuestra que cada plano de oficina, cada flujo de aprobación y cada rastro de auditoría son piezas del sistema inmunológico de la empresa (Wortley & Mazerolle, 2013).
No se trata de desconfiar de las personas, sino de construir entornos donde la tentación carezca de espacio y anonimato (Clarke, 1997).
En Forentia 360 aplicamos principios de criminología ambiental y situacional para ayudar a las organizaciones a diseñar procesos y espacios más seguros, eficientes y éticos. Porque, en la prevención del fraude, el mejor control no es el que castiga, sino el que disuade desde el diseño (Clarke, 1997).
Referencias
ACFE – Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Report to the Nations: 2024 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Austin, TX: ACFE.
Atlas, R. (2013). 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention (2ª ed.). CRC Press.
Clarke, R. V. (1997). Situational Crime Prevention: Successful Case Studies (2nd ed.). Harrow and Heston.
Cozens, P., & Love, T. (2015). A review and current status of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Journal of Planning Literature, 30(4), 393–412.
Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, IL: Free Press.
García-Pablos de Molina, A. (2021). Criminología: una introducción a sus fundamentos teóricos (10ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
Newman, O. (1972). Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design. New York: Macmillan.
Piquero, N. L., & Benson, M. L. (2004). White-collar crime and criminal careers: Specifying a trajectory of punctuated situational offending. Journal of Contemporary Criminal Justice, 20(2), 148–165.
PwC. (2022). Global Economic Crime and Fraud Survey 2022: The Fight Against Fraud. PricewaterhouseCoopers International Limited.
Reynald, D. M., & Elffers, H. (2015). The future of Newman’s Defensible Space theory: Linking Defensible Space and the routine activities of place. European Journal of Criminology, 12(4), 463–481.
Wortley, R., & Mazerolle, L. (Eds.). (2013). Environmental Criminology and Crime Analysis (2nd ed.). Routledge.
Lecturas relacionadas en criminología aplicada (Forentia 360)
Si te interesa cómo la criminología aplicada, el diseño ambiental y la prevención situacional pueden mejorar la seguridad y la gestión del riesgo en entornos empresariales y urbanos, te recomendamos las siguientes lecturas del blog de Forentia 360:
- Del “campo a la empresa”: cómo la criminología rural inspira soluciones urbanas
Cómo los principios de control natural, territorialidad y cohesión comunitaria propios del entorno rural pueden trasladarse a oficinas, fábricas y comercios. - Mapas de calor criminológicos en espacios empresariales: del dato a la prevención inteligente
Uso del análisis espacial para identificar zonas calientes y priorizar intervenciones preventivas dentro de organizaciones. - Ciberseguridad física: la convergencia de lo digital y lo ambiental en la empresa
Integración de controles físicos, ambientales y digitales para una protección corporativa integral. - El papel de la señalética corporativa en la prevención del delito
Uso estratégico de mensajes visuales para reforzar la percepción de control y reducir conductas ilícitas.




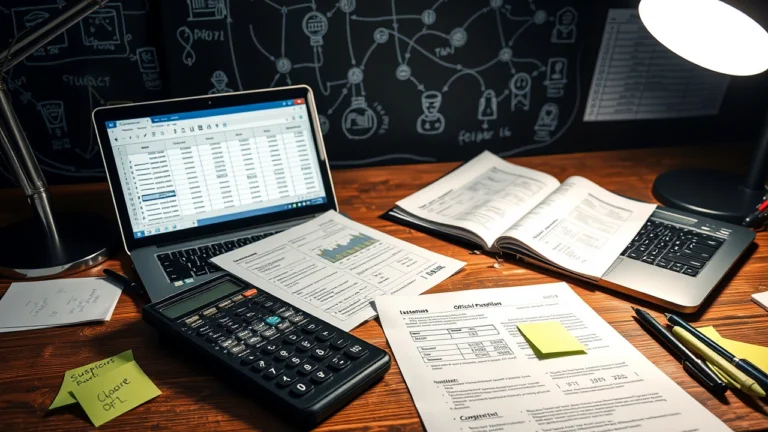


Un comentario